A menos de un mes de realizarse el plebiscito, quizás la certeza sobre el resultado ha desalentado un necesario debate sobre el contenido de nuestra nueva Constitución, como también de la relevancia del proceso y las mejores formas para llevar esta discusión, de cara a una de las decisiones más importantes que puede adoptar un país en su historia. En este contexto, me interesa insistir en dos cuestiones asociadas a dudosas expectativas que partidarios y detractores tienen sobre el proceso, las que podríamos denominar de previo y especial conocimiento.
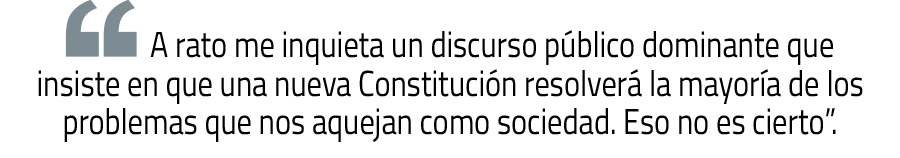
La primera de ellas apunta a delimitar la función de un cuerpo constitucional y las posibilidades de éste para transformar la vida de los ciudadanos. A ratos me inquieta un discurso público dominante que insiste en que una nueva Carta Fundamental resolverá la mayoría de los problemas que nos aquejan como sociedad. Me temo que eso no es cierto, ya que toda Constitución, para ser legítima y reconocida por los ciudadanos, debe tener un correlato con la realidad y posibilidades de los países donde éstas se implementan de manera particular y específica.
Dicho de otro modo, hacer una Constitución es parecido a diseñar un automóvil, el que puede ser de diferentes estilos, tamaños o funcionalidad; pero como todo vehículo, cualquiera sea nuestra elección, sólo puede moverse cuando cuenta con un adecuado motor y suficiente combustible para el modelo escogido. Pues bien, ese motor es el Estado, como expresión institucional de la comunidad política, donde se ordenan las prioridades, la capacidad para gastar y recaudar, lo que a su turno depende de las posibilidades y condiciones para generar riqueza.
Volviendo a nuestra metáfora del automóvil (Constitución), es altamente posible que defraudemos las expectativas de muchos si es que no ponemos atención y también tenemos un debate sobre los desafíos y posibilidades del motor (Estado), donde su modernización -eficiencia y eficacia- está lejos de ser una obsesión de tecnócratas y sí es mucho más un imperativo ético de la acción política. En efecto, poco o nada avanzaremos si es que consagramos una promesa, cualquiera esta sea, que materialmente después no podamos en los hechos garantizar.
La segunda cuestión se refiere a la mentada “hoja en blanco”. Causa estupor en muchos detractores de este proceso el que, al parecer, la nueva Constitución se haga conforme a sólo la capacidad creativa de nuestros constituyentes. Esa idea es peregrina e ingenua, cuando no falaz. Existen varios límites en el proceso de elaboración de una nueva Carta Fundamental. Uno de ellos es la prolífica historia constitucional chilena, que nos ha llevado a tener una decena de estos textos (1811, 1812, 1814, 1818, 1822, 1823, 1828, 1833, 1925 y 1980) en los que, pese al disímil contexto y contenido, es posible rastrear varios patrones comunes.
A continuación, y muy especialmente desde 1990, este es un país abierto al mundo, que ha firmado y suscrito más de un centenar de tratados internacionales, cuyas obligaciones no puede soslayar ni menos desconocer. Así fue expresamente dispuesto en el texto final de la mesa técnica que abordó el procedimiento para discutir esta nueva Constitución, agregando además otros límites: como nuestra condición de República, el régimen democrático y la inviolabilidad de las sentencias judiciales; todo lo cual deberá ser supervigilado por nuestra Corte Suprema.
Entonces, mal no haría poner la pelota sobre el piso y asumir -como dice un buen amigo- que esto es lo más parecido a la política.

 Instagram
Instagram Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn YouTube
YouTube TikTok
TikTok














